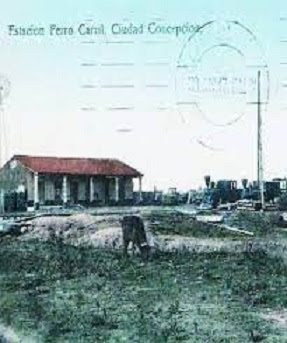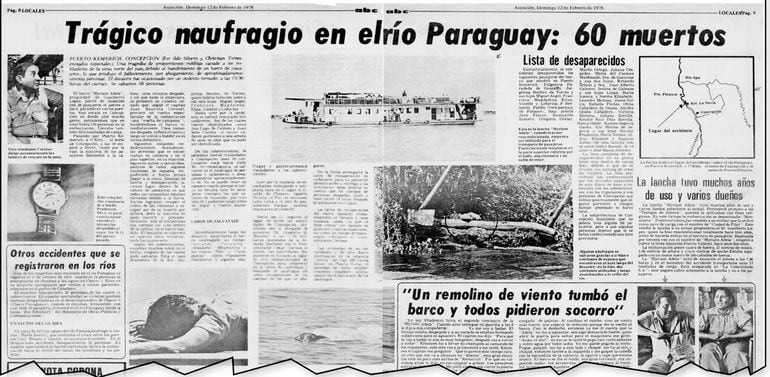Los guardapolvos y las sonrisas pícaras los delatan: acaban de escapar de la escuela. No son los niños los únicos que interrumpen la rutina; también los adultos salen del trabajo. Y no es para menos: los viernes en Bahía Negra hay una especie de “licencia” para reunirse en el puerto de tierra de la ciudad. Llegó el Aquidabán.
El pueblo adquiere un movimiento que no se ve otros días. Lanchas, camionetas, camioncitos y motos se arriman. Del barco descienden los pasajeros y suben los clientes. Bajan garrafas de gas, cajas de tomates y racimos de bananas. También suben los perros.
El Aquidabán surca las aguas del río Paraguay desde hace al menos la mitad del siglo pasado. La parte inferior, con el paso de los años, fue ocupada por vendedores que convirtieron la embarcación en el principal proveedor de mercaderías para la ciudad, para comunidades indígenas y poblados ribereños. Es un Mercado de Abasto flotante.
También es un transportarse a otra dimensión, no solo fluvial. Apenas queda espacio para recorrer el interior del barco. Cuidado con la cabeza al pasar, que los panificados cuelgan del techo. Prendas de vestir, snacks, jugos, peluches, mantas, calzados, “¿qué le ofrecemos, señor? Pregunte nomás”, dice una vendedora sentada entre embutidos y locotes.
Con mucho esfuerzo, tres jóvenes suben al barco un tambor con combustible a través de la delgada rampa mientras los depósitos de la cubierta se siguen vaciando de productos. Una joven se abre paso con una enorme bolsa amarilla, transparente, atestada de cosméticos. Tal vez uno de los cargamentos más esperados en la ciudad.
Cada martes, el barco zarpa desde Concepción, igual que hace décadas. Su recorrido hasta el último destino, Bahía Negra, es de cuatro días, con la cubierta y cuatro bodegas atestadas de productos.
Muchos llegan no solo para conseguir provistas. Los pescadores esperan el barco para adquirir nuevos anzuelos y redes, imperativos para la vida en la ribera y en los pueblos indígenas. La economía local está muy integrada a la pesca. Sin el Aquidabán, esta actividad se resiente y con ella la gastronomía de la zona.
“Una fiesta patronal es. Es lo que le alimenta a la población. Es lo que les surte de lo necesario”. Así describe al Aquidabán Bernardino Suárez, secretario general de la Municipalidad de Bahía Negra.
Bahía Negra está a más de 800 kilómetros de Asunción, por tierra. Los caminos de salida y entrada a la ciudad son de tierra, hasta la única pista de aterrizaje lo es. “Estamos muy lejos. El Aquidabán es el único medio a través del cual se provee de productos a la ciudad”, dice. Especialmente en días de lluvia, cuando los caminos y la pista se clausuran, la única vía de transporte es el río.
Tras su llegada, los comercios rebozan de productos. El barco, más allá de ser un medio de transporte, reactiva cada viernes el comercio local en el pequeño poblado del Pantanal paraguayo. Las más anheladas, sin duda, son las frutas y verduras, pues el clima árido dificulta la producción local. Las bebidas son las más esperadas por los adultos.
“La planta baja es como un ‘supermercado’i’. Hay ropas, juguetes, verduras, frutas, leche. De todo hay”, describe el Ing. Ángel Desvars, uno de los dueños del barco. Es tan caótico como completo. La rampa desde el puerto de arena conduce a un mercado donde los vendedoras pujan por los clientes. “Los vendedores son dueños de su mercadería, nosotros hacemos el servicio de llevarle y traerle”, agrega. Son 14 en total los vendedores cuyo sustento navega por el río.
Que su edad no engañe. El Aquidabán puede cargar con tanta historia como mercadería. Transportar al menos 80 toneladas y centenar y medio de pasajeros al mismo tiempo no le hace problema, cuenta Desvars.
Más de 314 kilómetros separan a Vallemí, Concepción, de Bahía Negra, Alto Paraguay. Cientos de kilómetros de naturaleza, de Pantanal paraguayo, de travesía turística única. No hay forma de no ver a las garzas, blancas y grises y los mbiguá a medida que se avanza.
Si se agudiza la vista, hay más animales silvestres para ver en las aguas y en la costa. “Es muy bonito para ver la naturaleza. Es lo atractivo de viajar en el Aquidabán”, dice Desvars. En una zona donde el turismo es ignorado, este medio de transporte adquiere otra dimensión de importancia.
El Ing. Ángel Desvars hoy tiene 61 años y siempre sube al barco. Recuerda que de niño ya recorría el río Paraguay en la embarcación con sus padres. “Primero viajaba hasta Vallemí nomas. En estos tiempos llega hasta Bahía Negra”, cuenta. El Aquidabán fue idea de su papá, Julio Pablo Desvars, quien fundó el astillero de la familia alrededor de 1930, cuando fue construido.
Antes era de madera -recuerda don Ángel-, pero con el tiempo fue reemplazada por hierro, debido a la facilidad para conseguir el material.
Al igual que la economía en todo el país, el barco también resiente la crisis. El promedio de pasajeros varía entre 40 y 70, menos de la mitad de los que llevaba en sus años de esplendor, o al menos hasta hace una década, cuando la cantidad se mantenía por encima de 130 viajeros.
Un boleto de ida a Bahía desde Concepción cuesta G. 130.000, hasta Fuerte Olimpo, G. 120.000, y va variando de acuerdo a la distancia. Hay dos maneras de viajar: las hamacas, más económicas, que se pueden alquilar por todo el viaje por G. 30.000, y los camarotes -hay seis- que cuestan G. 100.000 cada uno. Estos precios no incluyen el pasaje ni la comida.
Al menos 30 paradas se hacen en todo el trayecto. El Aquidabán no deja pasar ninguna oportunidad. Donde haya gente que quiera subir o llegar, o comprar, ahí hace una escala. A las 11:00 del martes se pone en movimiento la nave río arriba. Entre la madrugada y la mañana del viernes tira anclas en la costa de Bahía Negra.
“No sabemos hasta cuándo, porque cada vez va disminuyendo y las cosas cada vez son más caras y es difícil minimizar los costos y nosotros no recibimos subsidio ni nada”, dice don Ángel, como no queriendo augurar que al barco tal vez le queden pocos años de viajes.
El heredero del barco reconoce la importancia del servicio que prestan para Bahía Negra y otras comunidades ribereñas, por ello, el mantenimiento lo realizan en temporada de sequía, cada dos años. Aprovechan que los caminos son seguros para poner a punto la embarcación y no dejar a la merced del clima a los lugareños.
Su aspecto vetusto ha sido criticado más de una vez y el hecho de que sea el único barco de esa naturaleza que surque las aguas del río Paraguay en ese exótico sector del Pantanal paraguayo. “Nosotros hacemos el servicio para la gente pobre. No podés poner precios de lujo. Tenemos la capacidad de hacer otro Aquidabán más lujoso, pero debemos mantener los precios para nuestro público. La mayoría de nuestros usuarios es gente de escasos recursos”, dice.
Las despensas y bodegas de Bahía ya están rebosantes de nuevas mercaderías. La ciudad vuelve a su ritmo, sin prisa. El Aquidabán da la vuelta y se deja llevar por el río.